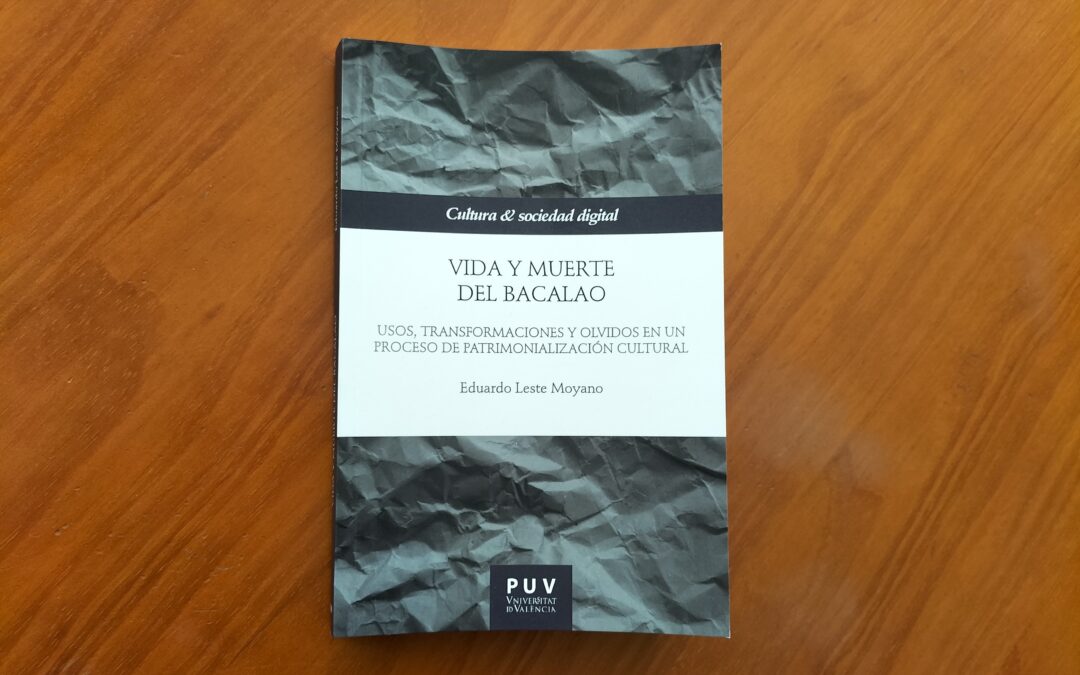Aunque se publicó en enero y ya estamos a mediados de junio, me ha sido absolutamente imposible encontrar en internet una sola reseña de “Vida y muerte del bacalao”, de Eduardo Leste Moyano. Quizá mi búsqueda no ha sido lo suficientemente exhaustiva, o es posible que las críticas solo hayan aparecido en papel y no en formato digital, pero el caso es que ninguna publicación especializada se ha hecho eco de la aparición de este ensayo publicado por la Universitat de València. Y no deja de llamar la atención, ya que aborda un fenómeno musico-social que en los últimos años ha gozado de inusitada exposición mediática. De hecho, se podría decir que recientemente hemos asistido a una rehabilitación en toda regla de un periodo de la cultura juvenil valenciana que había sido estigmatizado desde la segunda mitad de los noventa. Lejano ya “En éxtasi” (Ara Llibres, 2004), el ensayo pionero de Joan M. Oleaque, únicamente publicado en catalán, y con la denostada ruta del bakalao ya presente como telón de fondo en la novela “Destroy. El corazón del hombre es un abismo” (Llibres de la Drassana, 2015), de Carlos Aimeur, el verdadero proceso de recuperación de aquella escena valenciana se inició con “¡Bacalao!” (Contra Editorial, 2016), una historia oral firmada por el DJ y periodista Luis Costa que reactivó el interés por la época y consolidó una idea que llevaba tiempo fraguándose: València había sido un referente musical de vanguardia en los ochenta que fue ignorado sistemáticamente y que urgía resituar a nivel cultural. Empezaron a multiplicarse los artículos en prensa y a celebrarse mesas redondas y, de repente, dio la sensación de que València había estado al nivel (si no por encima) de Nueva York, Berlín o Londres, sin que quienes estábamos allí entonces nos hubiéramos enterado, todo hay que decirlo. Y el efecto bola de nieve no se hizo esperar.
Así, Barlín Libros recuperó en 2017 el ensayo de Oleaque y lo tradujo por primera vez al castellano, con un par de matices importantes: por un lado, le cambió el subtítulo. Del Drogues, música màkina i ball: viatge a les entranyes de «la festa» se pasó a El bakalao como contracultura en España, un cambio en consonancia con el revisionismo que ya estaba tomando cuerpo. Por otro, al libro se añadió un prólogo de Kiko Amat, escritor de culto en el entorno de la modernidad y habitual en cualquier debate relacionado con las subculturas juveniles. De momento, lleva dos ediciones. Hasta el ínclito Chimo Bayo publicó una novela, “No iba a salir y me lié” (Roca Editorial, 2016), coescrita con Emma Zafón, pero el remate de la operación volvería a llegar de la mano de Barlín, que editó “Ruta gráfica. El diseño del sonido de Valencia” (2022), el lujoso catálogo de gran formato correspondiente a la exposición del mismo nombre, donde se recogía la abundante cartelería que acompañó la eclosión y desarrollo del bacalao y que tuvo lugar nada menos que en el IVAM. La exposición, comisariada por Alberto Haller (Barlín) y los DJ’s Moy Santana y Antonio José Albertos, culminaba un proceso de legitimación que seguramente nunca aspiró a tanto: ocupar las flamantes paredes de un Instituto de Arte Moderno. El título de la muestra evitaba la palabra bacalao y el contenido reivindicaba la presencia de numerosos artistas gráficos e ilustradores en el foco de la también llamada movida valenciana.
En 2023 llegaría “Historia verdadera de la ruta del bacalao. Extended mix” (NPQ Ediciones), donde Miguel Jiménez, que fue uno de los protagonistas de la escena (y una de las voces incluidas en el libro de Luis Costa) decidía dar su particular versión de los hechos, reivindicándola como la “verdadera” desde el título y ampliando el número de protagonistas. Si hasta entonces abundaban los testimonios de disc jockeys, disqueros y periodistas, Jiménez extiende el marco de referencia a empresarios hosteleros, camareros o relaciones públicas. En el momento de escribir estas líneas, ha alcanzado su tercera edición. Y como nadie quiere quedarse sin dar su versión de los hechos, el DJ Tony Vidal “El Gitano”, conocido por su trabajo en algunas de las cabinas con más pedigrí de la época, y también presente en el libro de Costa, ha publicado una memorias tituladas “No es fácil ser Dios” (NPQ, 2023). La lista, de momento, se completa con «La ruta 1987-1990», un libro de la editorial Ojos de Buey que recupera el archivo personal de Susana Oliva, una serie de álbumes de fotos que tomó a sus amigos en los años de la Ruta de Bakalao.
La fiebre se ha extendido de tal manera que ya empieza a ser objeto de revisión la escena electrónica posterior a la muerte del bacalao. Alberto Solá y Pablo Ferrer recurren también al formato de historia oral en “Génesis. Escena clubber posbacalao en la Comunitat Valenciana. 1996-2010“ (Sargantana editorial, 2023), dando el primer paso hacia su mitificación. Aunque es casi imposible conocer cifras reales de ventas, también va por la segunda edición. Es decir, que el tema parece seguir siendo de interés.
No solo desde el papel impreso hemos asistido a la reivindicación del bacalao. En 2017, Eugenio Viñas dirige «Valencia Destroy», un podcast por entregas que pone el acento en la participación de figuras de la sociedad, la política y diversas esferas artísticas al margen de la música, con objeto de dotar de autoridad al relato.
Y el audiovisual tampoco se queda atrás. Documentales y reportajes televisivos aparte (algunos de ellos, realizados en pleno apogeo de la ruta), la red de discotecas de la periferia valenciana de los 90 ya es el telón de fondo en el thriller «El desentierro» (Nacho Ruipérez, 2018). Al año siguiente, Jordi Casanovas sitúa en el mismo entorno una de las tres tramas interconectadas de su obra de teatro «Valenciana», que acaba de ser adaptada al cine por Jordi Núñez. Y en 2023, Óscar Montón dirige «Quan no acaba la nit», la historia de un grupo de jóvenes que se ven envueltos en asuntos turbios derivados de su afición a la fiesta. Sin olvidar la serie de televisión «La ruta» (2022), creada por Roberto Martín y Borja Soler, producto «de calidad» que recibe el beneplácito de la crítica y pone una piedra más en el proceso de recuperación de la escena. Aunque, para ser justos, el auténtico pionero en el terreno cinematográfico fue el cineasta underground Sergio Blasco, que en 2002 ambientó en la ruta nada menos que una película porno, titulada «Nena, dame bacalao».
Solo faltaba una exposición, y llega en 2025. Bombas Gens acoge la muestra La Ruta: Modernidad, cultura y descontrol, que vuelve a evitar la palabra bacalao en su título. Se trata, como mandan los cánones del reformulado centro expositivo, de una «experiencia inmersiva» sobre el «movimiento sociocultural que proyectó a València —y a España— hacia la vanguardia europea». Sin que Europa se enterase, cabe decir, pero eso no importa cuando se trata de crear relato. Comisariada por Artur Duart, director del centro, y con producción de la empresa catalana Layers of Reality, ofrece un recorrido completo por el fenómeno, combinando atrezzo espectacular, del que deja al espectador con la boca abierta, tecnología VR 360º, imágenes generadas por Inteligencia Artificial y un mínimo de reflexión sobre el tema.
Frente a todo este despliegue, que obtiene el correspondiente eco en medios generalistas y especializados, el ensayo de Eduardo Leste ha pasado desapercibido, quizá por su condición de estudio académico (ya se sabe que el ámbito universitario es particularmente endogámico). Y podría entenderse si se interpretara que el libro es una nueva vuelta de tuerca a un asunto del que, como se puede comprobar, hemos sufrido sobredosis en los últimos tiempos. Sin embargo, llama la atención ese silencio porque, precisamente, no se trata de «más de lo mismo», ni mucho menos.
El enfoque de «Vida y muerte del bacalao. Usos, transformaciones y olvidos en un proceso de patrimonialización cultural» se distingue del material existente previo por dos motivos fundamentales, que además son de gran importancia. Uno de ellos, a diferencia de aportaciones anteriores, es que no tiene como objetivo configurar el relato, sino analizarlo, y además desde un punto de vista totalmente inédito, ya que, por primera vez (con la excepción de algunos apuntes en el trabajo de Oleaque), da voz y protagonismo a quienes nunca los han tenido. O lo que es lo mismo: al público, a los usuarios, a los chavales que se pasaban el fin de semana de fiesta. No a los empresarios, los disqueros, los periodistas, los músicos, la intelligentsia local, los disc jockeys o los promotores, sino a la gente anónima sin la que, es evidente, no hubiera existido ruta alguna. «En el caso del proceso de patrimonialización del bacalao […] veremos cómo ésta compite con otros actores que tienden a apropiarse del proceso, como algunos DJ y periodistas, cuya presencia mediática termina por invisibilizar a la mayoría de los miembros de la escena neobakala», comenta el autor, cuyo trabajo se orienta en la dirección opuesta. Y añade, en relación a la época dorada del bacalao en los 80, y a riesgo de desatar la polémica en la terreta: «Los Dj’s no eran tan relevantes en este periodo y, sin embargo, se han apropiado del fenómeno, dejando de lado lo más importante de este, es decir, los miles de jóvenes que lo protagonizaron».
En este sentido, la aproximación de Leste contextualiza el fenómeno como tampoco se había hecho hasta el momento, poniendo sobre la mesa cuestiones de clase, entorno económico, hábitos en el vestir, periodo histórico y situación política del país. Dicho de otro modo: inscribe el bacalao en unas lógicas capitalistas que no se pueden eludir si se pretende analizar su significación con un mínimo rigor.
Y frente al discurso que, para ensalzar los primeros tiempos de pureza del bacalao, degrada los últimos años de la ruta, haciendo despectivo hincapié en que la k sustituyó a la c y el bacalao pasó a ser bakalao, habitualmente acompañado de afirmaciones relativas a su escaso nivel musical, Leste no duda en afirmar que esa actitud demuestra que «la demonización de la producción cultural de la clase obrera empezó desde muy pronto».
Cabe señalar, y no es un dato baladí, que el libro se centra en la escena electrónica madrileña. A partir de una primera aproximación al fenómeno que tiene su raíz en València, Leste se traslada a la capital para analizar usos y conductas de bacalas, bakalas y vakalas (nuestros makinetos). Pero lo curioso (o puede que no tanto) es que apenas hay diferencias con respecto a lo que sucedía en València. Cambian los nombres de las discotecas, pero la música y el paisaje humano es el mismo, por lo que las conclusiones del estudio son perfectamente extrapolables.
La otra novedad que aporta «Vida y muerte del bacalao» es que extiende su análisis a lo que el autor llama neobakalao, también conocido como remember. Y, otra vez, las fiestas conmemorativas que describe en celebración de los buenos tiempos de las salas madrileñas son como las que aún tienen lugar en València recordando los años dorados de ACTV o Chocolate. Después de un lúcido segmento sobre la muerte del bacalao, en el que se implica a la clase política y los medios, el libro se centra en un último tramo que pone bajo el foco esa mirada retrospectiva desde el presente hacia lo que fue el bacalao, donde queda expuesta a la perfección la operación nostálgica en la que se enmarcan todos los objetos culturales (libros, películas, series, exposiciones, etc.) mencionados hasta ahora. Lo que se pretende catalogar como historia o memoria no es sino nostalgia selectiva, construcción de un relato que Eduardo Leste de algún modo desenmascara o, al menos, relativiza. No dejan de resultar significativos apuntes como el que constata que «flyer es el nombre anglosajón que se le dio a los pases cuando la música electrónica trataba de legitimarse en España, cuando el bakala pasó a ser un clubber y el bakalao música electrónica«. Observaciones que además alcanzan ya a operaciones como la de «Génesis», citado anteriormente, y que hacen del ensayo de Leste una herramienta fundamental en el debate sobre el bacalao, especialmente por su abordaje del fenómeno por primera vez desde la perspectiva académica. No obstante, el libro también tiene sus debilidades.
De hecho, y como suele suceder a menudo, da la sensación de que «Vida y muerte del bacalao» es un extracto adaptado al formato libro de una parte de la tesis doctoral del autor, «Memoria y nostalgia en la industria musical: el caso de la música electrónica», por la que recibió sobresaliente cum laude en 2018, así como de otros artículos académicos en torno al tema que ha publicado en los últimos años. Esto explicaría, por ejemplo, los numerosos descuidos en una bibliografía que referencia ediciones españolas de algunas fuentes, pero de otras no y, sobre todo, que omite numerosas referencias que aparecen en el texto, incluidos artículos del propio autor. Tampoco se explica que se haya ignorado entre esas mismas fuentes la nutrida aportación bibliográfica sobre el tema de Pascal Ibiza, por mucho que haya que acercarse a ella con extrema precaución. Y, desde luego, no es de recibo que, en alusiones a «¡Bacalao!», el libro de Contra Editorial, llame hasta tres veces Jordi Costa a Luis Costa. Más aún: es en su aproximación al bacalao valenciano donde se detectan más inconsistencias en el discurso, con varias argumentaciones sustentadas en unos «parece que» bastante cuestionables en un trabajo de corte académico. Otras erratas que chirrían son, por ejemplo, la confusión con marcas como Thrasher (escribe Trasher) o Powell Peralta (que en alguna ocasión denomina Power). Seguramente se trata de detalles que hubieran sido subsanables mediante una revisión atenta del texto, pero afean el producto final. Minucias, en todo caso, que no empañan el discurso principal de un trabajo serio y que posee la mejor virtud que puede atesorar un ensayo: la de generar debate.